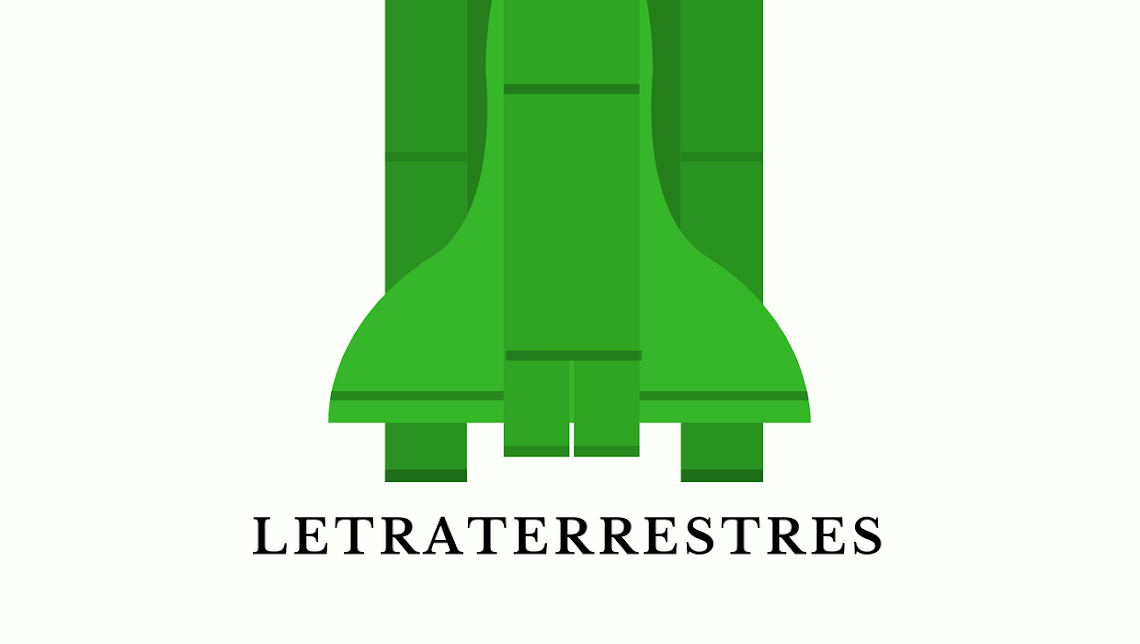Anoche soñé que viajaba en metro. Por lo menos una vez a la semana sueño que viajo en metro o en tren. No son sueños muy placenteros. Viajando siempre por líneas que no existen, por estaciones raras, haciendo transbordos kilométricos hacia ninguna parte. En esos sueños nunca encuentro la estación o la línea de metro que me conecte con mi casa, con algo que conozca. Algunas veces los transbordos y la búsqueda de una estación conocida me lleva a la desesperación y despierto con mal cuerpo.
En realidad, viajar en metro, cuando no lo hago en sueños, es una cosa que me gusta hacer. Y ya ni hablemos de viajar en tren, viajar en tren es increíble. Amo tanto viajar en tren como odio volar (triste que alguien que vive a más de 8,000 kilómetros de su país de origen, deteste tanto volar). Nací, y he vivido casi todos los años que tengo, en una gran urbe, una ciudad donde el metro es tan necesario casi como comer y respirar. Los trenes de metro han sido como mi útero de hierros y plásticos. En el metro he comido, desayunado, cenado. En el metro he reído, he llorado, he sido feliz y he sentido mucho miedo. En el metro me he reencontrado con gente maravillosa, también con personas de cuyo nombre no quiero acordarme. Me gusta leer en el metro. En el metro me esperaba mi madre para ir a pasear: lo que más me revienta recordar…
El metro da problemas, no seré yo quien se olvide de todas las putadas implícitas en el arte de viajar en metro. El metro es una cosa larga que nos recuerda que no paramos de ir y de venir por obligación. El metro es una constante que nos estampa en la cara el mensaje que dice que siempre vamos. El metro es una metáfora mecánica del movimiento natural de la tierra. El día que la tierra se detenga, el día que todos los trenes de metro del mundo se detengan, ese día nos va a caer la tragedia (ahí lo dejo).
Cuando pienso en la enorme ciudad que me vio nacer y en sus líneas de metro y estaciones atestadas de gente, de ruido, de cosas, me viene a la mente ese juego de mesa llamado Serpientes y Escaleras. Tirando dados todo el día, subiendo, bajando. Avanza…, retrocede…, castigo: tienes que esperar una hora mientras reparan la avería; tienes que esperar un rato mientras recogen lo que queda de una vida triste que ha decidido apagarse a golpe de vía… Ganas cuando sorteas todo aquello, cuando, después de ese restregarse de cuerpos en hora pico, logras llegar a casa, o al trabajo, o a donde fregados sea que vayas, porque siempre, siempre vamos.
Ahora vivo en otra ciudad con metro y con tranvía —también me gusta el tranvía—. Y acá también observo algunas de las cosas inherentes al viaje en el gran metro universal: gente que entra sin dejar salir; teléfonos móviles a todo volumen con la música más vomitiva de la tierra; subir y bajar escaleras (¡¡¡avance!!! ¡¡¡retroceda!!! ¡¡¡castigo!!!). Aquí hay menos cuerpos pegados bailando “La danza de la hora pico” porque es una ciudad mucho más pequeña y mejor organizada, pero, ¿saben?, aquí también siempre vamos.
Como todo bicho mecánico que se desplaza por debajo, a ras o en lo alto; llevando humanos, cual garrapatas, de un lado para otro; cada metro (línea, tren, etc.) tiene sus particularidades. En el de mi ciudad de acogida he tenido que aprender que hay estaciones que actúan como el jardín de senderos que se bifurcan. Distintas líneas de metro que parten de la misma vía hacia diferentes destinos. Aquí no hay iconos para distinguir una estación de la otra. Aquí el horario de llegada del tren a la estación no es un secreto celosamente guardado; al contrario, es un mantra que todos repetimos en nuestras cabezas cuando miramos las pizarras que anuncian a qué hora nos vamos.
Si algún día la vida me lleva a vivir a una ciudad sin metro, no sé, me sentiría como pollo sin cabeza y sé que echaría mucho, muchísimo de menos, subirme a un tren y fluir por sus arterias.
Y el tren. Viajar en tren es como tocar la perfección, y viajar en tren de alta velocidad (AVE) es como la perfección con mayúsculas. No me importa terminar con las nalgas tipo tabla después de seis, ocho, o diez mil horas de viaje. Me gusta, me gusta viajar en tren y punto. Y me imagino que viajar en esos trenes temáticos, diseñados para que la experiencia sea como un viaje en el tiempo —tipo Tren Al Andalus—, me imagino que esos viajes deben ser el cielo del cielo del cielo de los que nos gusta el viaje en tren, pero eso sólo me lo imagino, porque son bastante caros para unos bolsillos tan poco celestiales como los míos. Si algún día tengo el placer de hacer un recorrido de esos, ese día bajaré del cielo y lo compartiré con todos ustedes, lo prometo.
Libros y películas sobre los viajes en tren hay un montón. No he leído todavía esa novela de la que todos hablan (o eso dicen las webs que reseñan y/o venden libros): La chica del tren (Ed. Planeta) de Paula Hawkins. Y no sé si todos hablan, pero sé que ha vendido varios millones de libros. Creo que la dejaré para algún viaje de tren próximo.
Sobre el viaje en metro, o del metro como telón de fondo, faltan autores atrevidos. Sin embargo, novelas como Metro 2033 (Ed. Timun Mas) de Dmitri Glujovsky; esa historia sobre una guerra nuclear que lleva a miles de ciudadanos moscovitas a refugiarse en las estaciones del metro y crear un universo oscuro y lleno de peligros; se han aventado de cabeza y sin protección hacia el mundo de vías, túneles y vagones. Aunque yo me quedo con el cuento “La Fiesta Brava”, en El principio del placer (Ed. Era), del maestro José Emilio Pacheco, porque es una historia que me queda más cerca, es una historia que puedo imaginar con todos sus olores, con todos sus colores. Un cuento dentro de un cuento. Un vagón de metro que se convierte en un portal hacia otro mundo:
«¿no le gustaría conocer algo que nadie ha visto y que usted no olvidará nunca?, puede confiar en mí, señor, no trato de venderle nada, no soy un estafador de turistas, lo que le ofrezco no le costará un solo centavo (…)
(Fotografía, Iván Jerez)